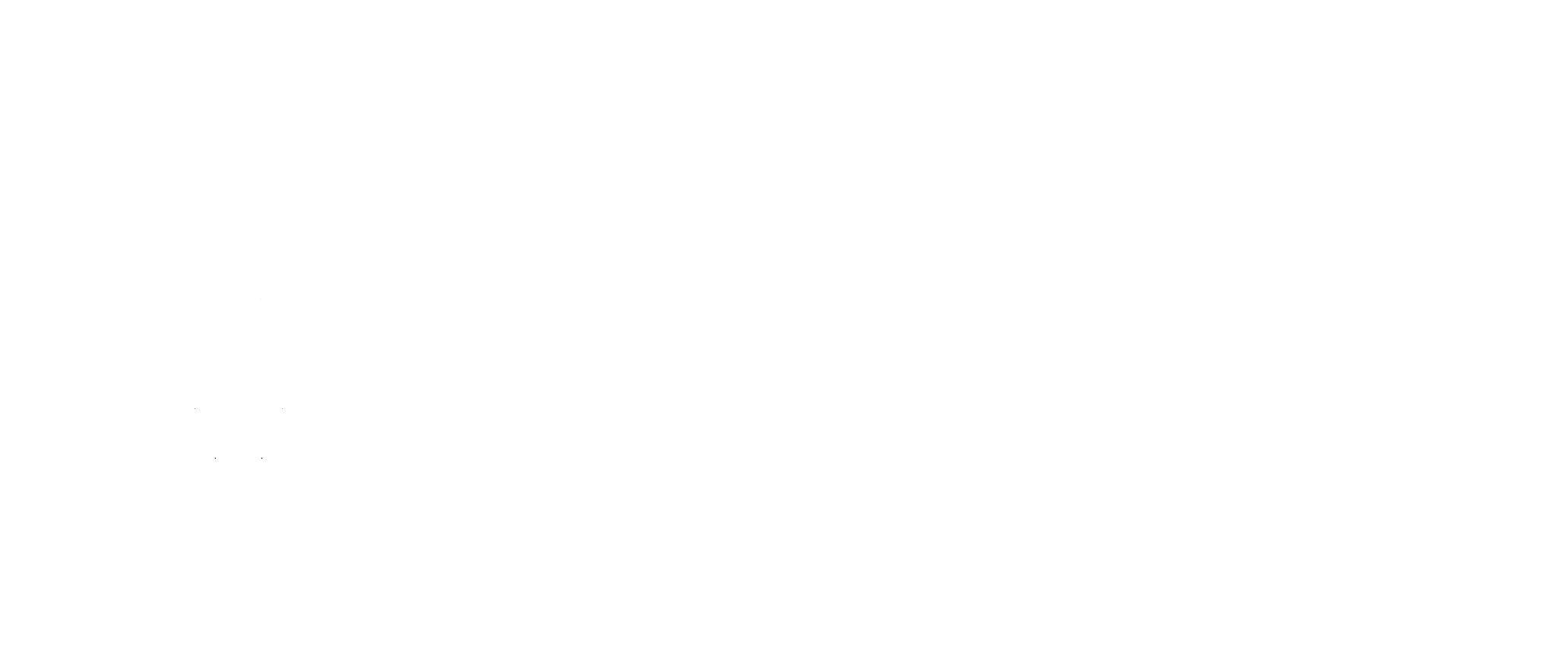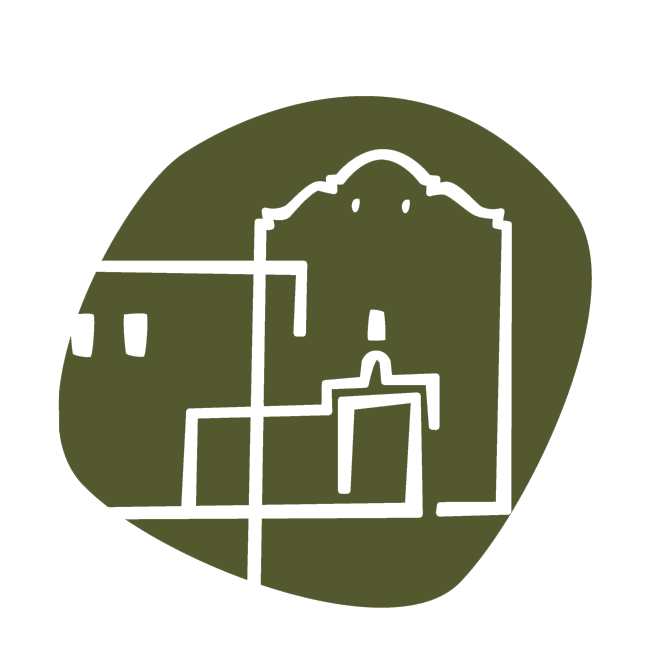


Aquí nos adentraremos en un monumento que impresiona, en un buen ejemplo de arquitectura postbarroca y preacádemica, el Convento de los Padres Servitas de San Miguel y Santa Ana.

Orden Servita
La Orden nació en Florencia hacia el año 1233, cuando siete amigos dejaron sus casas y negocios, distribuyeron sus bienes, y fueron a vivir en penitencia extramuros de la ciudad, siguiendo la regla de San Agustín, llamándose Siervos de María por su devoción a la Virgen de los Dolores. El Papa León XIII elevó a sus siete fundadores a los altares en 1888. La Orden se extendió desde la Toscana hasta los territorios de la Corona de Aragón.
En 1612, tras la expulsión de los moriscos y coincidiendo con los nuevos repobladores provenzales, llegaron también a Montán (denominado Castellmontán en aquel entonces) 9 monjes servitas, a instancias del señor del lugar, Don Miguel Vallterra, alojándose en la propia casa del conde, hoy casa Abadía y allí permanecieron sus sucesores hasta 1763, fecha que se trasladaron al actual Convento, dedicado a San Miguel Arcángel y Santa Ana, el cual, comenzaron a construir 50 años antes.
La comunidad llegó a tener más de 40 hermanos, incluyendo un Seminario, y una importante botica, subsistiendo gracias a la agricultura, la ganadería, la nieve, la seda (que se llevaba a Valencia para su elaboración), o la elaboración de vino y aceite (con almazaras propias), logrando el fomento de la comarca gracias a sus conocimientos.

Casa Abadía, primera ubicación del Convento de los Padres Servitas en Montán.

Portada acceso claustro.

Pilastra lado norte.

Reloj de Sol fachada exterior.
El Convento
Las obras comenzaron tras la adquisición de los terrenos en 1755, según inscripciones que se observan en el propio edificio, la ejecución alcanzó en 1763 al claustro (pilastra del lado norte), 1765 (portada) y 1772 (reloj de sol de la fachada exterior sur), ejecutando las obras de la iglesia entre 1781 y 1792, según los libros de cuentas existentes en el Archivo Histórico Nacional.
La cantera de la que se extrajo la piedra se encuentra en una cota superior del mismo monte, donde todavía hoy puede observarse varios sillares de gran tamaño que fueron desechados.


El conjunto arquitectónico responde a un plan unitario, que mantiene el esquema tradicional de dependencias alrededor de un claustro, particularizado aquí para adaptarse al desnivel del terreno. Así, estancias principales como el Refectorio quedaron una planta por debajo del nivel del claustro, enmarcadas en la fachada exterior por ventanas verticales de gran escala. La estructura hasta el nivel del claustro es de bóvedas de crucería en el perímetro, y de cañón rebajadas en el resto (como en los semi-sótanos). El resto de niveles se dispuso sobre viguetas con revoltón, y el tejado sobre tablas. La comunicación vertical se resolvía mediante dos escaleras, la existente junto al coro y otra junto al Refectorio.


Puerta acceso al claustro.
La planta es rectangular, con claustro cuadrado al que se accede por una puerta-nicho de piedra tallada, con pilastras de orden compuesto con placas recortadas bajo el capitel y moldura mixtilínea enmarcando el vacío. Justo sobre el dintel se encuentra un corazón atravesado por una espada, emblema de la Virgen de los Dolores.
Los muros son de mampostería, excepto las esquinas y los recercados de huecos en sillería. La fachada de la parte del convento se remata con un marcado alero sobre una galería de arquillos de medio punto y, aunque los revestimientos exteriores se han ido perdiendo o no llegaron a terminarse, se conserva aún en ciertas zonas el lucido pintado en color almagra imitando una fábrica de ladrillo. También subsiste en la fachada sur un reloj de sol.

Al entrar, se observa la parte del claustro recuperada en la 3ª fase de su restauración, en la que se restituyó varias bóvedas de crucería, un segundo nivel con madera, la cubierta correspondiente y se conectó de nuevo la escalera del coro.
Con las leyes desamortizadoras de Mendizábal (1836) los servitas tuvieron que abandonar el pueblo, como consecuencia de este hecho, el resto de las estancias del convento pertenece a particulares.

Bajorelieve del refectorio con el escudo de los Servitas.

Reconstrucción del edificio conventual en pisos y con azotea.
Fuerte Carlista
Tras la desamortización, el Convento fue convertido en fuerte carlista.
El ejército carlista del General Cabrera, utilizaba el edificio como depósito y fuerte desde el que se hostigaba la comarca de Segorbe y las comunicaciones por la carretera de Teruel.
El 22 de enero de 1839 se combatió aquí, al dirigir el General Van-Hallen la primera brigada de la División de Reserva del Ejército del Centro, comandada por el Marqués de las Amarillas (luego Duque de Ahumada) contra el “pueblo fortificado de Montán”. Aunque las versiones difieren según los bandos, es posible que tomara la población, pero no el fuerte, retirándose hacia Segorbe con bajas antes de que el destacamento carlista fuera socorrido por Forcadell. El edificio muestra aún algunas aspilleras que servían para el fuego de artillería y otros elementos que son testimonio de aquel momento.
Después de dicha guerra fue adquirido por un particular de quien se logró recuperar (mediante juicio) la iglesia anexa al Convento para el culto y dedicada actualmente a la Virgen de los Dolores.
A mediados del XX se hundió ¼ del edificio conventual, reconstruyéndose como un edificio de pisos al uso, dentro de los muros existentes y con azotea.

Iglesia Conventual
La portada de acceso se encuentra bajo un arco de descarga formado por un sardinel de lajas de piedra.Es sencilla, de piedra labrada, de tipo nicho, en esta ocasión apechinado, que tampoco conserva imagen, apoyado entre dos ménsulas avolutadas en relieve.
Las pilastras del primer cuerpo son jónicas, sostenidas por dos pedestales adornados con rectángulos con los ángulos hundidos. En el centro de la parte superior del zócalo de la puerta aparece en relieve el emblema de la Orden con la “S” y la “M” enlazadas.
El interior es de tres naves y de cuatro tramos más el crucero, situado prácticamente en el centro. Sostienen las arcadas que son de lunetas, ocho pilastras compuestas sueltas, más otros dos a los pies que conforman el coro, con planta de iglesia salón. El ábside es plano, ocupado en su totalidad por un retablo coetáneo.
En verano de 1936, durante la Guerra Civil, la iglesia fue incendiada. De su contenido, se salvaron la sillería del coro y el altar mayor, no así la sillería del altar, el resto de altares, reliquias, etc.
Es interesante el altar lateral de San Peregrín, reconstruido tras la guerra civil con ayuda de los niños de la escuela local.


El coro se dispone sobre la puerta de entrada destacando la espléndida sillería de nogal y varias puertas (una en el acceso al coro y dos en la Sacristía) con incrustaciones de hueso o marfil.




La decoración es de estilo neoclásico, basada en grupos de tres apliques de rocalla en yeso, que son como marcos al través de los arcos fajones, claves del mismo material en la nave central y cadena de flores en los ángulos de las lunetas. Las pilastras son encajadas, con el perímetro pintado de azul y una guardamalleta bajo el capitel. Los arcos de debajo del coro presentan ménsulas de placas recortadas.
Las pinturas de las pechinas, realizadas al fresco en 1790 por José Ferrer, representan pasajes relacionados con el origen y hechos de la orden Servita.






El retablo del altar mayor fue dedicado en origen a la figura de Santa Ana, hasta que en 1952 su lugar fue ocupado por la Virgen de los Dolores, cuya imagen data de 1955.



La fuente de la Sacristía, con incrustaciones de diferentes mármoles y medallón central con el escudo de la Orden y fecha 1791.
El pavimento del coro está formado por suelo tradicional de yeso, a los lados, mientras que en la zona de la sillería se compone de azulejos del S. XVIII. Además, se ha colocado junto a la entrada a la Iglesia dos murales con otros azulejos del XVIII.


La fuente de la Sacristía, con incrustaciones de diferentes mármoles y medallón central con el escudo de la Orden y fecha 1791.
El pavimento del coro está formado por suelo tradicional de yeso, a los lados, mientras que en la zona de la sillería se compone de azulejos del S. XVIII. Además, se ha colocado junto a la entrada a la Iglesia dos murales con otros azulejos del XVIII.
Actuaciones Restauración
Todas las actuaciones de restauración y divulgación de la iglesia y convento se han realizado gracias a todos los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Montán, y al constante empeño y dedicación de D. Antonio Fornas Tuzón, como Alcalde. Lo que debe constar para su reconocimiento y en señal de agradecimiento.
Hasta diciembre de 2017. Las más importantes han sido las siguientes:
Fase 1. (1997) Cubierta de la Iglesia.
Fase 2. (2000-2012) Eliminación de humedades, revestimientos e iluminación. Promovidas por la Dirección General de Patrimonio de la Generalidad Valenciana, y a cargo del arquitecto municipal Enrique Martín Gimeno
Fase 3. (2005-2006) Restauración de sillería y escalera del coro, puertas de madera, puerta principal, conexión con el claustro, reconstrucción de tres bóvedas de crucería y de un segundo nivel con tarima sobre vigas de madera, incluso reconstrucción de la parte correspondiente de cubierta. Conjunto de pequeñas actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Montán con fondos de la Unión Europea, según proyecto y dirección del arquitecto Alfonso Sánchez Dopateo.
Restauración de pintura mural y de caballete (2000-2001). Dirección a cargo de la Dra. en BBAA Virginia Santamarina. Promovidas mediante un convenio específico entre el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Montán, con apoyo de la Diputación de Castellón.
Además, se ha organizado distintos talleres con estudiantes de arquitectura entre 1996 y 1998, resumidos en 7 paneles que formaron parte de la Exposición Oficial de la XXX Asamblea General de UNESCO realizada en su sede mundial de París en 1999.